 |
JUAN CANO PEREIRA
|
2024-09-08
Sueños de radio
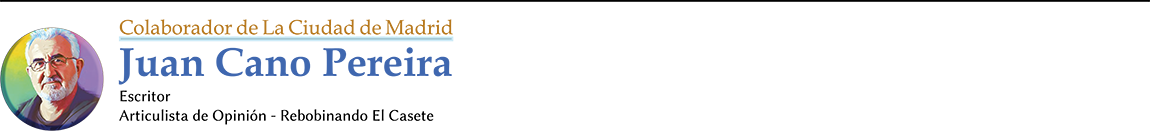
He perdido la cuenta del tiempo transcurrido desde la última vez que reproduje una de mis viejas cintas de casete. Y es que por la boca muere —que no vive, y siento disentir con el señor Fito Cabrales— el pez. Heme aquí, torpedeando al lector desde mi tribuna con un continuo rebobinado, quién sabe si en la búsqueda de un emotivo bucle que nos enganche en una perfecta sinfonía intergeneracional, cuando todo no es más que la constatación de que aquel supino anacronismo que le achacaba al salón de casa de mis padres, y del cual me solía mofar, ha terminado por presidir el mío; tan solo con cambiar el toro y la gitana del televisor por el equipo estéreo del aparador, se sabrá de lo que estoy hablando.
Mi colección de recuerdos musicales comenzó a fraguarse a finales de los setenta dentro de una caja de los zapatos guardada, precisamente, en un rincón de aquel salón familiar tan parecido al de los Alcántara, gracias a un regalo de Reyes. Ni siquiera era un radiocasete, sino un magnetófono.
Hasta tenía su soporte para el micro con el que, a mi hermano y a mí, se nos ocurrió grabar largas parrafadas sin pies ni cabeza en las que nos íbamos alternando en el papel de entrevistador y entrevistado.
Así, más o menos consciente de ello, ensayaba mi imitación del profesor Argumosa —el famoso parapsicólogo cántabro—, cuando no hacía gárgaras en alemán de pacotilla mientras me iba muriendo a chorros por los rincones de puro y platónico amor por aquella chica que yo creía la intérprete del profesor Bender, considerado el padre de la Parapsicología, quien fuera el principal investigador de «las caras de Bélmez», lugar donde nací y donde, evidentemente, se encontraba aquel salón. Pero esa es otra historia que ya cuento en mi novela «Los niños de las caras».
A estos, digamos, intentos de psicofonías, le siguió la colección de casetes no originales adquiridos tras patearnos todos los expositores de bares y gasolineras de Bélmez y alrededores, donde dimos con algunas versiones en verdad bastante buenas. Ya conté por aquí que yo me encapriché de una recreación de Pigs, del «Animals» de Pink Floyd, que rebobinaba y rebobinaba para otra vez hacerla sonar en la oscuridad de mi cuarto, y que, pretencioso de mí, me parecía que era mejor que la original, la cual no llegué a escuchar hasta un par de años más tarde. Pero decir aquello me hacía sentir un tipo con criterio propio, y eso vestía mucho.
Después vinieron las cintas originales; la primera fue «The crime of the century» de Supertramp, conseguida tras chantajear a mi madre en la sección musical de Galerías Preciados.
—¡Si no hay Supertramp, no nos probamos más ropa!
La correlación lógica hubiera sido hacerse a continuación con un equipo estereofónico o un tocadiscos al menos, pero al igual que muchos chavales del pueblo, empezamos la casa por el tejado; primero era la música, que ya encontraríamos después dónde escucharla, aunque para ello hubiera que salir todas las tardes en peregrinación por los bares con la bolsa de discos bajo el brazo. La mayoría los habíamos adquirido por correo, a través del catálogo de Discoplay, en el que nos solíamos gastar cada mes todos nuestros ahorros.
La cosa tenía mérito: había que sacar para los discos y las cervezas de un sueldo inexistente, a pesar de que mi hermano y yo trabajábamos todas las vacaciones en el negocio familiar. Y es que no tener una asignación fija, tenía sus ventajas —pedir más dinero cuando se te acababa— y sus inconvenientes —nunca tienes suficiente—.
Mientras escribo esto, pongo en funcionamiento aquel bendito magnetófono que, no solo terminó proporcionándome la gasolina con la que, cada quince días, provoco un pequeño incendio de recuerdos en mi parcela de Libreopinante, sino que, además, al apretar la tecla roja del REC, prendo otra llama que alumbra en la noche mis sueños de radio.


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.