 |
JUAN CANO PEREIRA
|
2024-09-22
El reino de las hormigas
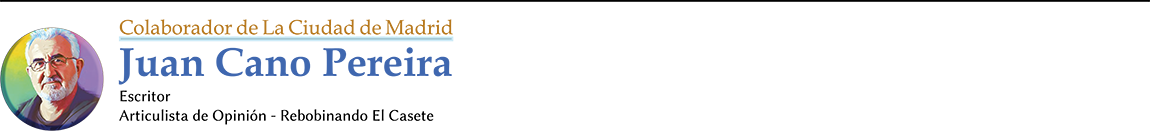
Nunca he olvidado aquel otoño de flamenco y deseo. Un cuerpo adolescente que parecía tener entonces toda el hambre del mundo; y yo no lo podía o no las sabía saciar. Cada noche me subía el reclamo de su voracidad desde las tenebrosas oquedades de mis galerías. Emergía su hedionda y seminal fumata blanca desde el pene-chimenea de mi hormiguero; una vez, casi siempre dos, algunas noches hasta en tres ocasiones, según la persistencia de mi insomnio, y unos recuerdos cuya nitidez resultaba cruel: ella y su desnudez pajiza de la mano de la impudicia, mientras su mirada larga e incontinente —a veces compasiva— me pedía más, siempre más, sin dejarme cambiar el paso, para hacerme tropezar una y otra vez contra un muro de lujuria.
La realidad más vulgar y nada poética circunscrita a la línea que marcaba la cremallera de mi pantalón.
Leonard Cohen lo había reflejado a la perfección: una erección que se desploma, como una película futurista de Walt Disney sobre la torre inclinada de Pisa, con fondo musical de tímpanos y de puertas crujientes. Porque era eso: solo la polla tiesa, como una antena de comunicaciones que lograba a través del trance de la paja mantener mi conexión con ella.
No sabía entonces que a María le estaba ocurriendo tres cuartos de lo mismo; que, conforme la noche se nos iba acercando, el miedo que había cogido a mis ojos y a mi voz se transformaba en un insoportable síndrome de abstinencia. Y allí, en la penumbra de su cuarto, cada madrugada emergía imponente y dolorosa la familiar silueta de nuestra isla de las sábanas revueltas.
Luego, de una manera gradual, casi imperceptible —pero eso sí, muy tormentosa—, se fueron quedando atrás sus ansiosos latidos y mi enfermiza persistencia. Creí que me iba a volver loco, hasta que solo hubo una leve señal —ni siquiera una cicatriz— en el lugar donde se nos clavó una punzada seca de mil agujas. Y más, sabiendo que cerca, al otro lado de la ciudad cuyo nombre comenzaba a desdibujárseme de los labios, ella había decidido continuar con sus prácticas sobre los escritos del Marqués de Sade. Tenía que perfeccionar —dicen que decía— toda serie de posturas y juegos. Se interesó, sobre todo, por las suertes sexuales en las que se necesitaban más de dos ejecutantes; que también nuestros conocidos, los que nos presentaron, esos con los que ya no quedábamos —porque habíamos decidido olvidar rostros y nombres— corrían a contármelo con el morbo bordeándole los labios.
Yo quería salir corriendo de mis sueños, a la vez que el recuerdo —o la pesadilla— de sus labios se volvía cada vez más blando e inconcreto.
El aroma de sus muslos se volatilizó en una proporción inversa al peso de la pena que ocupó el vacío, hasta que solo fue ese fantasma que cada noche regresaba a mi cama para metérseme en el cuerpo y volverme pura epilepsia, mientras me arrojaba con su onanismo liviano y perverso: una voracidad de hormigas.
¿Qué puede hacer un hombre contra las hormigas, sino dejarlas venir y que luego ellas se marchen cuando se les antoje?
Y las hormigas venían, sí, pero nunca se marchaban; que no iban a ser ellas las que cedieran el terreno, sino yo, ya que estas nuestras eran y son de la especie más terrible que jamás haya existido: una nueva creada, surgida, descubierta por nosotros dos —novatos entomólogos entonces— por pura serendipia. Encamados en nuestra isla demoniaca, recreada con toda nitidez y lujo de detalles en mitad de las más atroces de nuestras noches: Ella en sus orgías, donde siempre se sentía sola a pesar del alivio a múltiples manos y del calor turbio del enredo entre los numerosos cuerpos; yo en mi cuarto, abducido por su fantasma, sin exorcista que paliara mis convulsiones, hasta caer derrotado y dolorido por la furia de mi mano movida, no por mi mano no mano, sino por su mano fría y cruel de no muerta.
Recuerdo ahora nuestro primer beso. Nada más rozarnos los labios, ella balbuceó algo sobre unas hormigas que habitaban en la gruta de su sexo. «He sentido cómo de inmediato se han derramado por todo mi cuerpo», escribió aquella noche en su diario. No le hice mucho caso, pero al poco, tras dos o tres encuentros, yo también comencé a notar ese hormigueo que, al principio, era leve e intermitente, hasta que un día se hizo constante e intenso. Y ya no fue nunca más suyo, sino de los dos, hasta volverse insoportable como la canícula en esta ciudad invisible fuera del espacio y alejada en el tiempo que ya nunca nombro ni por su nombre de mujer; e insaciable, también como esta ciudad donde seguro que, al menos por un momento, fui feliz, y donde los deseos se nos despertaban y nos circundaban por todas sus plazas, y por sus callejas, y por sus esquinas…


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.