 |
FLORI TAPIA "el agua de cocer las verduras es el mejor fertilizante |
2025-06-15
![]()
Pajaritos por aquí
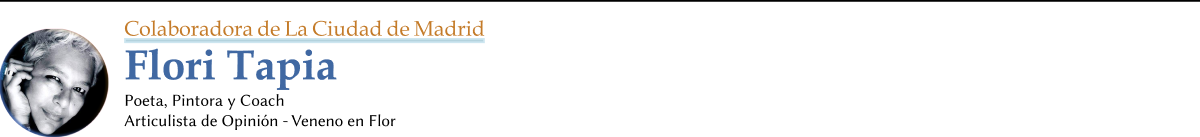
Hace algo más de un mes compré semillas de flores silvestres. Es una cuestión de fe y un ejercicio de paciencia echar agua sobre la tierra cuando es solo tierra, por mucho que debajo de ella se esté fraguando la vida. Más aun teniendo en cuenta que no soy el padre Mundina. Pero cuando casi había perdido la esperanza de ver algo más que tierra en mis tiestos, empezó a verdear sobre el sustrato. Los primeros días salieron unos hilillos, que en los días posteriores fueron creciendo en forma de hojas alrededor de un tallo, y hace una semana, al ir a regar, casi me da un parraque: de repente había dos flores preciosas, una de color naranja y otra roja, en uno de los tiestos.
Viviendo yo en Pamplona me regaló un amigo una maceta con unas flores muy vistosas.
Había escuchado que el agua de cocer las verduras es el mejor fertilizante, y no solo no lo cuestioné, sino que dispuesta a mimar y alargar la vida de mi planta hermosa, eché con todo el amor que cabía en mis 22 años el agua de cocer unas vainas, que es como dicen allí a las judías verdes.
¡Hirviendo, para que conservara todos los nutrientes! En menos de un minuto presencié la agonía de aquella planta. Se empezó a desmayar, y como si los tallos con sus flores fueran cera derritiéndose, se curvaron estrepitosamente hasta morir sobre el platillo que ya empezaba a llenarse del agua caliente de las judías verdes.
¡Cómo no me voy a emocionar viendo mis flores de mi alma cuando me asomo a la ventana! Las tengo fritas: conforme las echo el agua con mi regadera, que es un elefante rosa con la trompa hacia arriba, hablo con ellas, canturreo, y las hago fotos. Dos de ellas se están secando, que debe ser lo normal, ya lo cantaba Rocío Jurado “jamás duró una flor dos primaveras”, pero me da cosilla ese marchitar necesario. (Casi te la vuelto a colar con el título y la foto). No creo que seamos tan distintas las personas de las flores: nuestro paso por la tierra es un suspirito, y tampoco garantiza la eternidad aprender a vivir sin agua.
No tengo mano con la flora ni la con la fauna. Algunos años después de mi etapa en Pamplona, un verano, estando todos en el pueblo, me quedé unos días al cuidado – a mi pesar – de los pájaros. Nunca me han gustado. Si en alguna ocasión a mi padre se le ocurría abrir alguna de las jaulas y echaba a volar alguno de ellos por la casa, me encerraba en mi cuarto con el corazón a mil por hora del miedo que me daba. A mi madre tampoco es que le hicieran gracia, aun así, tan hacendosa como ha sido siempre, hasta vestía las jaulas con cortinas venecianas, iguales que las del salón, todas confeccionadas sin patrón y sin hilván por ella misma, porque lo de mi madre con la costura es de otro mundo. No lo hacía, supongo, para alegrarles la vida a los canarios, sino para disimular los barrotes, y el ruido visual que generaba ver los jaulones en la pared. Y remataba con una especie de funda fruncida hasta la línea de los comederos, que hacía las veces de recogedor del esturreo de alpiste y cáñamo. Quien tenga pájaros – de pico y pluma – en su casa, sabrá de lo que hablo.
Bueno, pues aquel verano en el que me quedé unos días de guardiana de los canarios, habiéndose encargado mi padre de darme las indicaciones oportunas previamente, no reparé en ellos hasta el día que volvieron.
La cara de mi padre era un poema de Lorca cuando llegué a casa, y yo es que no sabía ni dónde meterme ni qué decir, porque nada más verle recordé que ni les había puesto agua, ni comida, ni había reparado siquiera en su existencia. En una mano tenía uno de los canarios agonizando, el otro lo soltó sobre mi plato al tiempo que decía: ya que no les has dado de comer, cómetelo tú, que lo has matado, asesina.
A mí en esas situaciones me dan ganas de reír y hago un esfuerzo bárbaro por contener la risa. No es que me alegrara de haberme olvidado de los pájaros, y que a consecuencia de mi imperdonable despiste se los hubiera encontrado fritos. Me refiero a esas situaciones que de puro surrealismo parecen más una escena de una película de Almodóvar que la realidad de mi familia.
Otra vez, estaba yo en la piscina en la casa del pueblo en ese baño que disfruto como nadie, mientras los demás duermen la siesta, y escuché un ruido.
Otro pájaro cayó desplomado de un golpe de calor, desde el palo a la bandeja, el mismo día que el futbolista del Sevilla, Antonio Puerta, cayó fulminado de un infarto mientras disputaba un partido contra el Getafe.
Del grito que pegué no tardaron en aparecer en el patio mi padre y mi hermano, quienes intentaron reanimarle sin éxito: inolvidable aquel momento en el que mi padre le hizo la respiración boca-pico al animal, que ya estaba más ido que un garbanzal. Me puse a hacer el pino debajo del agua para evitar añadir más tragedia a la situación a cuenta de una carcajada inoportuna.
Se pasó toda la tarde apesadumbrado, echándose la culpa por no haberse acordado de poner la jaula en la sombra, y encima se enfadó conmigo cuando le di el pésame y le pregunté a qué hora era la misa, por desengrasar un poco y darle un toque de humor al asunto.
El amor de mi padre a los pájaros es proporcional al miedo que yo les tengo, y supongo que será esa la causa de mi falta de afecto a los bichitos, aunque admito que me produce mucha ternura ese momento en el que rompen el cascarón y les ayuda a empezar a vivir fuera del huevo. A veces inmortaliza ese momento con el móvil y nos lo envía al chat de casa como se hace con cualquier recién nacido, si me apuras, hasta con emoción de padre primerizo.
Muchas veces le he propuesto hacer jornadas de puertas abiertas: abrir todas las jaulas y ver cómo echan a volar desde la terraza del onceavo piso en el que viven como marqueses. Marqueses enjaulados, pero marqueses, al fin y al cabo. Mi madre se encela de ellos, porque dice que mi padre les hace más caso a los pájaros que a ella.
Creo que lo da la edad. Me refiero a discutir por las cosas más insignificantes. Y verdaderamente creo que es maravilloso, que el motivo de discusión en una casa, sea algo con tan poca enjundia.
Lo que a mí me pasa con los pájaros es lo que a otros les ocurre con las cucarachas, las ratas o las serpientes, sin embargo, a mí las cucarachas solo me producen asco, conseguí convivir con varios hámsteres y tengo una foto con una pitón albina sobre los hombros como quien lleva un fular de Prada.
Hace muchos años, en un bar de un pueblo de Cáceres se anunciaban voladores en la carta.
Me hubiera encantado ver la cara de mi madre cuando le trajeron una bandeja de pajaritos fritos en vez de los calamares que esperaba. Se ve que los bautizaban así para no tener problemas legales, pero el chasco debió ser cojonudo.
Otra vez, en las barracas de la Semana Internacional de la Huerta de Los Alcázares, en Murcia, pedimos unas raciones de michirones en la creencia de que serían chipirones escritos en panocho, dialecto murciano, y lo que llegó a la mesa fueron unos platillos de barro de habas secas guisadas con chorizo. Lo de los nombres que se les pone a algunas comidas da lugar a situaciones así, por eso los huevos fritos no fallan. Pueden estar más o menos hechos, fritos con un buen aceite de oliva virgen extra —eso se nota antes de probarlo— o con el aceite reutilizado de freír otra cosa (eso debería tener cárcel a menos que antes de los huevos se hayan cocinado sobre esa misma grasa unos buenos pimientos) pero los huevos, son huevos siempre.
Me recuerda esto a una anécdota que de vez en cuando contaba en clase una profesora de filosofía: hablando con ella de otras culturas y otras leguas, su madre le preguntaba siempre ¿pero el pan se llamará pan en todos los sitios no?
También han empezado a crecer amapolas en otro de mis tiestos: es pura poesía ver esos besos rojos al aire cada mañana. Y son besos rojos en todas las lenguas. Besos que saben a pan caliente. Hasta en el cielo de la boca de los que aman sin reparo.
Y es más fácil empezar a mirar a la tristeza por encima del hombro, cuando una amapola te da los buenos días.


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.