 |
"Así fue como aquella madre en su desesperación, con sus zapatillas y otras de retén hechas con algarrobas, emprendió el viaje a la capital. |
2025-12-28
![]()
El niño
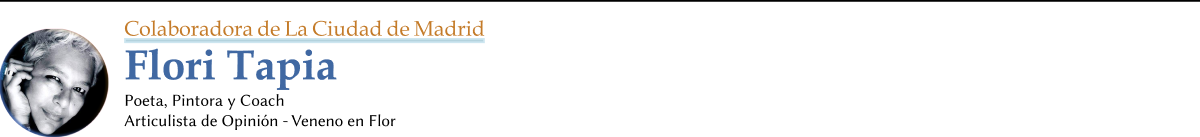
Ayer la IA puso color a una imagen preciosa y triste a la vez. La de un niño sobre un banco de piedra vestido con un pichi de pantalón corto con un jersey debajo y sosteniendo unas gafas entre las manos. La sonrisa de ese niño, que no llegaba a los tres años, es de las cosas más bellas que he visto en mucho tiempo.
Su madre viajó desde un pueblo de Cáceres a Madrid, que, en aquella época, para un pobre (hablo de los años cincuenta) era como dar la vuelta al mundo en alpargatas, en busca de un milagro. Con una mano delante y la otra sujetando al niño, que había nacido con una mancha en el ojo que no paró de crecer nunca, hasta que el párpado tomó forma de concha y fue cerrándoselo. Fue el médico del pueblo quien advirtió que lo que tenía el niño era malo, y que allí no podían hacer nada.
Así fue como aquella madre en su desesperación, con sus zapatillas y otras de retén hechas con algarrobas, emprendió el viaje a la capital. Una de las ricachonas del pueblo le ofreció alojarse en un piso en la calle de Princesa, pero como quiera que Manuela, la madre del niño, no quería separarse de su hijo, en el hospital en el que estuvieron haciéndole pruebas y tratándole durante algunos meses, fue acogida como una más por las monjas que se hacían cargo de los cuidados de los enfermos. A cambio, Manuela limpiaba, y hacía lo que hiciera falta, como forma de pago y de gratitud por el trato dispensado hacia ellos.
Pudieron volver al pueblo con el dinero que ellas reunieron y con un gran coche negro de juguete que le regalaron al chiquillo. “Lo que hicieron esas monjas no lo olvidaré nunca” decía.
Murió en casa de su abuela, tumbado en la cama y consumido por los dolores poco antes de cumplir los cuatro años, en la primavera de 1955.
También su madre murió ese día de algún modo. De ese modo en la que le es arrancada la vida a un niño y pasa del abrazo de una madre a las palas de tierra que se desploman sobre su cajita de madera, sin remedio, sin sentido. Sobre la tumba pusieron una corona de plumas blancas hecha por algunas vecinas. Como si al morir el niño hubiera nacido un ángel. Plumas blancas en medio de la oscuridad de un duelo de llanto amargo y faldones negros como el coche que le regalaron las religiosas al salir del hospital.
Manuela vivió siempre con esa pena. Solo lloraba cuando en casa se hablaba del niño. Conservaba una caja de lata con fotos y algunas cartas de las monjas, nadie podía abrirla salvo ella, y cuando lo hacía sentenciaba que esa caja no diera vueltas por ahí cuando ella muriera, y que se la pusieran entre las manos el día que a ella la metieran en otra caja, de madera.
Esa madre fue mi abuela. La mujer que volvió a Madrid con su familia rota y el corazón hecho cenizas. La que logró comprar una casa con mucho esfuerzo y sacar adelante con mi abuelo a sus otros dos hijos y embarazarse de nuevo y parir a otro hijo al que pusieron el mismo nombre que al niño muerto. La que me reñía cada vez que lloraba, la que vivió siempre llorando por dentro.


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.