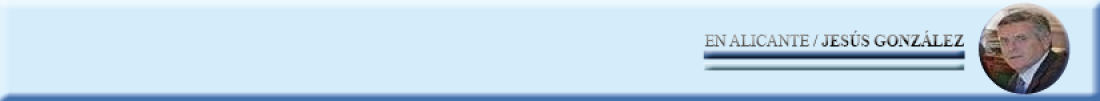
2022-01-01
Este año que acaba ha sido duro, raro y complicado hasta la saciedad. Es normal recapitular al final de cada 365 días y cuarto, y no importa tanto la fecha como el hecho en sí. Las personas, sobre todo las personas sociales, necesitan establecer marcos de referencia sobre los que comparar, alegrarse o ponerse tristes, fijarse objetivos incumplibles y tomar aire.
Yo también voy a hacerlo en estas líneas, y me perdonará el lector la introspección. Será muy liviana, lo justo para establecer mi tesis que quizás no será muy amable. Pero ya voy a cumplir (si los cumplo) sesenta años, y con la ventaja que me da una cierta largura de horizonte trasero puedo hablar de lo que me parece el futuro de este agridulce país: confesaré que lo veo negro; negro zaíno.
En este punto, un lector avispado esperará que me arranque a opinar de todo el pifostio que tenemos montado entre el gobierno y la judicatura, que es tema de actualidad y muy grave. Pero no. No, porque siendo actual y grave no es, en mi opinión, sino una de las variadas consecuencias de un mal de origen mucho más profundo y de difícil remedio: esto es España, y está lleno de españoles.
Voy con la leve introspección prometida. Yo no voté en los referendos de la Reforma Política o de la Constitución, ni pude otorgar mi voto en las dos primeras elecciones, del 77 y del 79. No tenía la edad. Pero recuerdo que tenía ojos y oídos.
Mi vida está siendo (así lo pienso íntimamente) un permanente aprendizaje, del que hasta ahora dudo me merezca el aprobado. En ciertas ocasiones me he reconocido a mí mismo un error mantenido en el tiempo, o quizás una evolución sobre algún pensamiento de los que parecen inamovibles, y he rectificado. Como soy una persona de convicciones sólidas, los cambios de opinión también lo son. Y eso es lo que me ocurre con nuestra modélica Transición Democrática: durante 30 años, creí sinceramente que estuvo bien teniendo en cuenta las circunstancias, que se hizo lo mejor que se pudo y que el resultado era, en términos generales, aceptable. Desde hace unos años, ocho o diez, mi opinión ha cambiado: creo que, en términos históricos, de proyección futura, fue una auténtica chapuza, un autoengaño colectivo o un plan (atado y bien atado) que salió bien a los malos. Quizás un poco de todo.
 No puedo asegurarlo, pero me parece que mucha gente de mi edad comparte, sino la opinión, al menos el sentimiento.
No puedo asegurarlo, pero me parece que mucha gente de mi edad comparte, sino la opinión, al menos el sentimiento.
Y es que la diferencia entre el antes y el ahora es abismal. Resulta indiscutible, e insufrible también, que la sociedad española de los años 80 y 90 era mucho más abierta, sana y proactiva que la actual. Con crisis económicas, que siempre las hubo, o sin ellas, con ETA asesinando, con Martes y 13 haciendo humor casposo, la vida social aún no se había emponzoñado de política. Aunque era irremediable que eso llegaría a suceder, aún no lo sabíamos.
Todo empezó a torcerse en la redacción de la Constitución. Formalmente, es avanzada, correcta y equiparable a otras de países vecinos. Entonces, ¿por qué parece tan difícil que se apliquen sus preceptos? Pues porque no se hizo para regir el Derecho patrio, sino como primera y más gorda moneda de cambio entre intereses contrapuestos. Debimos darnos cuenta, pero en aquel momento las gentes de a pie andábamos cegados por la ilusión y el nuevo mundo que se mostraba ante nosotros. Mientras tanto, los aprendices de políticos iban aprendiendo muy deprisa, y la élite saliente negociaba con intereses su aparente retirada. De los 96 procuradores que votaron contra la Ley de la Reforma Política, no dudo de que algunos lo harían por convicciones ideológicas (estaban, además, en su derecho), pero yo creo que otros fueron simplemente designados para evitar que un vuelco tan radical quedase bajo sospecha si se producía sin apenas oposición aparente.
Y con la Constitución, llegó el Estado autonómico. Una construcción lógica y justa para un país con cierta cultura, pero un desastre de consecuencias abismales para esta España sin educar, con políticos aprendices de brujo y un afán por aparentar normalidad que finalmente ha resultado suicida. Ojo, no se vaya a confundir nadie. Soy una persona progresista, y creo en los derechos históricos de los pueblos que componen el Estado. Pero montar un estado autonómico sin más en la España de la Transición, dejando todos los desarrollos normativos “para después”, fue meternos en un pozo del cual no vamos a salir fácilmente.
En el siguiente artículo analizaré dos de las consecuencias de este modelo político, adónde nos han llevado y la situación en la que nos encontramos. Los años por venir serán, lamento pensar así, muy sombríos.

Para dar tú opinión tienes que estar registrado.