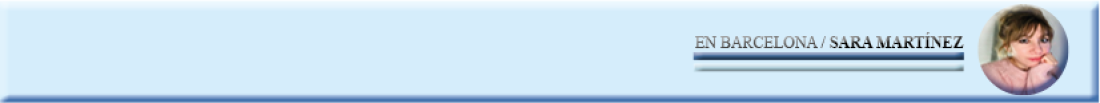
25-09-2022
Aquel 2019, en mi habitual lugar de trabajo ̶ una residencia de ancianos ̶ nos enfrentamos a un miedo atroz que duraría bastante tiempo. Recuerdo que, al encender la televisión del paciente, las noticias promulgaban que un virus llamado coronavirus se hallaba en China. Nos preocupábamos, pero mientras no llegase a España todo podría sostenerse en calma. Nos equivocábamos. En marzo de ese año, nuestro país ya estaba salpicado de una huella irreversible que se metería en nuestras vidas.
Se nos ordenó distancia de dos metros entre personas y el obligatorio uso de mascarillas que al principio usábamos sin rechistar, porque era el único modo de protegernos fuera de nuestros hogares. No se escuchaba otra cosa en la televisión que la nueva pandemia global a la que estábamos sometidos. Era una constante pesadilla. Los sanitarios tuvimos que protegernos el doble, también a nuestros pacientes. Vivimos días de angustia, contagios, reducción de personal, bajas laborales y pacientes enclaustrados en sus habitaciones. Estuvieron prohibidas las visitas de familiares y eso provocó un estado depresivo para ellos. Restringimos las quedadas sociales. Nada de besos, nada de darnos la mano. Éramos metros de distancia. La ausencia de contacto físico conllevó a una solitud que muchos no estuvieron preparados para afrontar. El estado ordenó un toque de queda. Como niños buenos, nos cerníamos a la hora precisa, estirando nuestros momentos libres en la calle, ocultando nuestra nariz y boca. Los supermercados fueron saqueados de provisiones. El miedo paralizaba el sentido común. Un día al salir del trabajo, habiendo trabajado más horas, me sorprendió la ola de aplausos que fielmente los vecinos clamaban a las siete en punto. No pude evitar que se me saliesen las lágrimas. No por mí, sino por todas esas personas que habían perdido la vida y los que estaban lejos de su nido familiar.

La pandemia nos hizo creer que estaríamos más unidos, que era una prueba que el destino nos ponía para valorar la vida. Al principio hubo dosis de empatía y consuelo. Crecían los contagios. Los hospitales estaban saturados. El coronavirus dejó graves consecuencias físicas y emocionales. En mi lugar de trabajo uníamos nuestra fuerza y ejercíamos lo mejor que podíamos nuestro trabajo. Los aplausos se mantuvieron fieles durante un tiempo, dando gracias a los sanitarios por su labor. Hubo duelos, cansancio, suicidios, jornadas de largas horas de trabajo, abatimiento y almas rotas. Pero también supervivencia, humanidad, entrega y dosis de amor por el prójimo. El aplauso debía englobar también a todos aquellos que trabajaron en los días pandémicos. Aquel año nos hizo flaquear, pero también ser conscientes de que había que sobrevivir y no retroceder atrás. Éramos una comuna, un diálogo y un compartido silencio. En el confinamiento nos daba tiempo a pensar, leer, ignorar el tiempo, aburrirnos e inquietarnos. Éramos víctimas de una cruel sintomatología y el azar de un desenlace. Fue sin duda una prueba del destino y de nuestro planeta tierra. Es la voz de la conciencia que emerge cuando no lo esperamos.


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.