 |
LECTURAS "Odiar es otra forma de amar, otro modo de amor distorsionado, sí, pero nunca extinguido del todo. |
2025-12-14

Abdaljawad Omar
7 de Diciembre de 2025
“The Meaning of Love In Politics—a response from a conscious (non-nomadic) Pariah”, de Abdaljawad Omar, apareció originalmente el 23 de julio de 2025 como parte la quinta entrega (“Exilic Politics”) de la serie “Letters”, en dabartis.com, acompañado de textos de Monika Janulevičiūtė, Carsten Juhl y Peter Weiss. Se tradujo al español y se publica en Communis con la amable autorización del colectivo editorial de Dabartis y de Abdaljawad Omar.
¿Qué propulsa al combatiente a luchar, si no esto: una ética de la enunciación, una palabra pronunciada no en terreno firme, sino desde el temblor de lo que podría ser de otra manera? No es simplemente la herencia de una misión, sino el surgimiento de una voluntad, la voluntad de deformar lo deformado, de retorcer lo retorcido para que vuelva a adquirir la forma del arco de la dignidad.
— Abdaljawad Omar
Una respuesta de un paria consciente (no nómada)
Existe una regla secreta, una que quizás se asemeje a esas reglas tácitas pero poderosas que moldean en silencio nuestras relaciones con los demás. Una regla oculta en la manera en que se responde a cierta pregunta mientras se deambula por las estrechas calles de Ramala.
La regla no se declara, se murmura. Se desliza sigilosamente en lo cotidiano. Cuando alguien nos pregunta ¿Cómo estás?—o, en la ajada familiaridad del coloquialismo palestino, Keefak—, se da por sentado que no es una pegunta a la que haya que responder. O, mejor dicho, a la que no hay que responder más allá de las expresiones autorizadas: mneeh (bien), mashi al-hal (ahí vamos) o el santificado aplazamiento: alhamdulillah (A Dios gracias). Cualquier otra cosa infringiría el contrato.
Hay un peso en la pregunta, una gravedad que se resiste a toda articulación. ¿Qué se puede decir acerca de cómo estamos, de cómo estoy, cuando las masacres se suceden al ritmo de la respiración y el mundo aparta la mirada, hipnotizado por el ostentoso espectáculo del caos, por el orquestado teatro del trauma y el terror que se hace desfilar bajo el estandarte del régimen de Trump?
¿Debemos renunciar a la herida colectiva, al dolor que nos une, y retirarnos a los fragmentos de una vida privada? ¿Hablar de un amor perdido, o de otro a punto de declararse en el avalado dialecto del matrimonio? ¿Debemos hablar del trabajo, de la salud, de los silenciosos rituales con que acumulamos riqueza y ocultamos la desesperación? ¿O más bien debemos enfrentarnos a las condiciones que han hecho posible comer sin saborear, hablar sin que las palabras se eleven hacia el cielo, sobrevivir de una manera tan pasiva que deviene una suerte de complicidad?
La pregunta pesa. Atraviesa los sordos remedos de la vida cotidiana, la charla trivial y los cumplidos, y aterriza en algún lugar profundo, donde el silencio duele. Y aunque una y otra vez respondamos con los mismos trillados guiones —«Estoy bien», «Nos las arreglamos»—, en cada ocasión sé que es una mentira. Una traición silenciosa.
Porque los parias no están bien.
Ni son, como algunos quisieran, los guardianes de alguna claridad mística, ni siempre arden con la elocuencia de la crítica, ni siempre irradian amor por la humanidad ni se entusiasman con la música de la resistencia colectiva. No, a veces simplemente se cansan. A veces están destrozados. A veces callan.
Y así, cuando llega la pregunta —«¿Cómo estás?»—, no se percibe como una muestra de interés, sino como una obligación. No abre. Cierra. Exige una respuesta ya moldeada por la gramática de la supervivencia. Uno busca, no la verdad, sino algo que se pueda decir sin que se deshaga el frágil entramado que mantiene unido el yo. La respuesta se centra menos en lo que se siente y más en lo que se puede soportar en voz alta.
Tras la pregunta —y tras las respuestas que siguen como líneas de un guion tan trillado— sobreviene algo más: una liturgia, una liturgia de quejas. Y cada vez que un amigo, un compañero o un rostro familiar vuelve a empezar, me susurro a mí mismo, casi como en una plegaria: Cuidado con la nación que ya no pueda quejarse.
Pues aquí no se habla para revelar, sino para difundir: fragmentos de hastío, muestras de desesperación, temblores de ansiedad, residuos de una esperanza hace tiempo abandonada. La conversación se desenvuelve de forma casi ritual, atrapada en un bucle cerrado de sorda repetición. Es menos un diálogo que un monólogo colectivo, un coro murmurante atado a su núcleo: shakwa, la queja.
Todo transcurre más o menos así: el trabajo es aburrido; la vida, insoportable; los demás, difíciles de tolerar. El mundo se presenta como un archivo de ofensas, de silenciosas traiciones y decepciones sucesivas, de la insoportable pesadez del ser, sobre todo en los confines estrechos y cerrados de esa pequeña ciudad amurallada que lleva el nombre de Ramala. Uno habla y, al hablar, pone en escena una ontología agotada. No es que se comparta el sufrimiento, sino que el sufrimiento reverbera. El yo no emerge; se cita, se recita, se reduce a una nota al pie en una conversación demasiado hastiada para llevarse más allá.
Ramala es demasiado conservadora, o demasiado liberal. Demasiado familiar, o no lo suficiente. Demasiado pequeña, o quizás demasiado corrupta, hinchada por su búsqueda de la riqueza. Ramala no es Jerusalén, dice mi amigo de Jerusalén con tranquila autoridad, como si ello bastara para zanjar la cuestión. Pero lo que más importa es que Ramala se ha convertido en el escenario en que se representan todas las quejas. Y, sin embargo, esas quejas rara vez alcanzan las fronteras. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestros amos —estamos tan habituados a su presencia — que olvidamos que ahí siguen. Hasta que la pantalla parpadea con la violencia de los amos. Hasta que los soldados y los colonos hacen trizas la ilusión y nos recuerdan, brevemente, quiénes son realmente los dueños de este mundo.
Quizás sea esa inflexión, es decir, ese olvido, lo que a veces me perturba de la idealización del paria, el impulso de elevar a los oprimidos a un reino santificado de «unidad humana», de «fraternidad» y solidaridad compartida.
La dificultad no estriba sólo en la abstracción, sino en lo que ocurre cuando el paria ya no habita su exclusión. ¿Qué sucede cuando los márgenes se convierten en un espejo, cuando los expulsados se vuelven hacia dentro y erigen un santuario alrededor de su herida, alimentándola hasta que la representación del dolor eclipsa al mundo mismo? Cuando el margen ya no ofrece una privilegiada perspectiva, sino que se ha convertido en un circuito cerrado. ¿Queda entonces todavía espacio para el amor, para el paria consciente que alguna vez imaginara Arendt? ¿Espacio para una crítica del mundo en cuanto mundo, no sólo para una reacción a sus heridas?
¿Y qué hay de los amos, los que gobiernan, desposeen y dividen? Siguen ahí, sí, pero de forma extraña. Están presentes, de forma opresiva, y, sin embargo, de alguna manera, permanecen ocultos. Son visibles en su violencia, y, sin embargo, permanecen cubiertos por el velo de su legitimidad. Están ahí, siempre ahí, y, sin embargo, se las arreglan para permanecer fuera de nuestro alcance, oscurecidos no por la ausencia, sino por el exceso. Por estar abiertamente ocultos.
En otras palabras, hay un sufrimiento que no proviene de la incapacidad de superar la opresión, sino del fracaso de habitar cualquier identidad estable, incluso la de los marginados, los alienados, los deformados, los perseguidos y los excluidos. En su lugar, se produce una lenta implosión. Una sensación de que se está cerrando el mundo, no sólo a través de la maquinaria colonial, no sólo a través del soldado o el colono que acecha en el horizonte, sino también a través del otro, el camarada, el compañero, aquel en quien se refleja tu perdición.
***
Odiar es otra forma de amar, otro modo de amor distorsionado, sí, pero nunca extinguido del todo. Es amor retorcido por la traición, abrasado por la historia, agravado por la negativa a olvidar. El odio no surge de ningún vacío, sino que brota del exceso: demasiados recuerdos, demasiado anhelo, demasiada proximidad a lo que alguna vez brilló con vida, a lo que alguna vez prometió sentido. Quien odia no ha abandonado el mundo, sino que se aferra al mundo con un agarre febril, demasiado cercano, demasiado crudo, incapaz de soportar aquello en lo que el mundo se ha convertido.
El odio no es la postura de un alma melancólica y alienada, es el amor que se ha vuelto salvaje, el amor que ha cruzado la línea. Es el grito del amor cuando ya no puede reconocerse en el mundo que lo hizo posible.
Cabría decir, entonces, que debemos aprender a lidiar con las deformidades que impone el colonialismo, no sólo en los cuerpos y las fronteras, sino también en la vida interior de un pueblo. Y tal vez el odio que hierve a fuego lento entre los parias de Palestina no sea un odio que se deba temer, sino uno que se deba entender, como un grito de coherencia, como el residuo de un amor no cumplido. Un odio que no se debe desterrar, sino superar mediante actos de resistencia colectiva, mediante el trabajo obstinado del sufrimiento y la lucha compartidos, la agonizante belleza de esas palabras que comienzan con una S.
¿Qué propulsa al combatiente a luchar, si no esto: una ética de la enunciación, una palabra pronunciada no en terreno firme, sino desde el temblor de lo que podría ser de otra manera? No es simplemente la herencia de una misión, sino el surgimiento de una voluntad, la voluntad de deformar lo deformado, de retorcer lo retorcido para que vuelva a adquirir la forma del arco de la dignidad.
Nos encontramos ya aquí en un modo diferente de articular al paria, no como profeta del exilio, el que habla desde los márgenes con triste claridad, un iniciado que, al mismo tiempo, está afuera. No, es este un paria que rechaza la seguridad de la distancia simbólica, que no se limita a habitar la ciudadela de la reflexión crítica. Que tampoco se conforma con la invención de nuevos lenguajes para la comprensión, ni con elegantes diagnósticos del fracaso. Su conciencia se extiende más allá de la crítica, hacia el contacto, la abrasión, la confrontación. No es el melancólico portador de mundos perdidos, sino el que se atreve a deformar lo deformado para perturbar la gramática de la derrota. El paria, en esa modalidad, no es sólo testigo del sufrimiento, sino saboteador del orden que lo produce. No es portador sólo de la memoria, sino también de la ruptura, grieta viva por la que se filtra el futuro. Ya no se conforma con la interpretación: interviene.
¿Cómo recula el odio en amor en la intervención del paria? No a través de la reconciliación, ni del perdón, ni de la purificación del afecto, sino a través del acto en sí mismo —de la intervención— que abre el mundo y deja que se filtre el futuro. El odio del paria, moldeado por las cicatrices de la historia, no desaparece en su acción: se recompone. Ya no es el residuo corrosivo de la traición, sino un fermento, una presión transfigurada en contacto. El paria no ama a su enemigo, pero ama al mundo lo suficiente como para rechazar sus términos. Ese rechazo es amor como ruptura, no como armonía; amor como sabotaje, no como paz.
Es ese el paria como cuidador militante, no el sanador que calma, sino el que rompe para que la curación vuelva a ser concebible. En su intervención, el odio se pliega de vuelta en amor, no porque pierda su filo, sino porque encuentra una dirección, una forma, un lugar al que dirigirse. Se convierte en fidelidad a lo insatisfecho, no en nostalgia por el pasado. Se convierte en lealtad a lo posible, no en duelo por lo perdido. No es ese un acto de redención, sino de transformación. Sabotear la maquinaria de la ruina es insistir, por violento que sea, en que la vida sigue siendo posible.
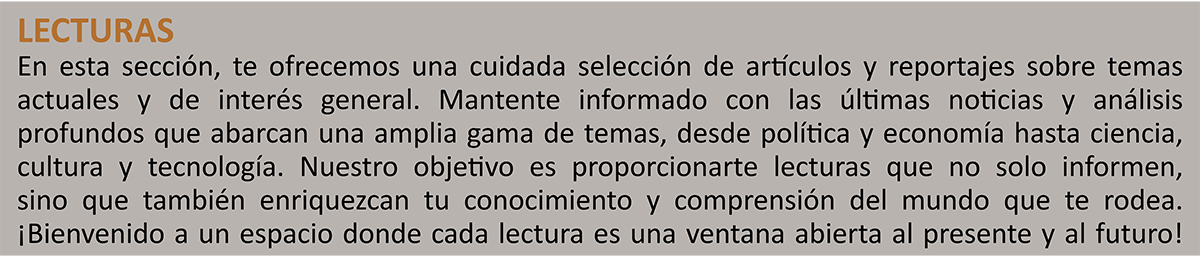


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.