 |
ANDREA ZHOK
|
2024-11-17

Andrea Zhok
9 de noviembre de 2024
En la degeneración contemporánea del escenario político, una de las cosas más llamativas es el desencadenamiento de actitudes de ensañamiento, desprecio, deshumanización, psiquiatrización y demonización del adversario. Lo vemos en estos días tras la victoria de Trump, con una proliferación de ataques de nervios surgidos en la red y en la publicidad ante la “victoria del Mal”, pero lo vemos siempre en mil contextos. Lo vimos en los tiempos del Covid, cuando intentábamos justificar las muestras de maldad, crueldad, deseos de muerte con la dinámica psicológica del miedo. Lo vemos en la forma en que se desarrollan (o más bien NO se desarrollan) los discursos sobre cuestiones “políticamente correctas”, donde es imposible cualquier debate abierto y donde están omnipresentes las sensibilidades histéricas dispuestas a arremeter contra el “Mal”. Lo vemos en la demonización de la alteridad política en la escena internacional.
Lo sorprendente es cómo esta tendencia a la confrontación irreconciliable, a la repulsión sin descuento ni mediación, se produce precisamente en la época por excelencia del “fin de las ideologías”, del “fin de las grandes narrativas”, de la “secularización”.
Tal y como nos han contado muchos acontecimientos históricos, estamos acostumbrados a asociar el choque sin cuartel con la fricción entre identidades fuertes, identidades colectivas irreductibles, visiones del mundo radicalmente alternativas. La modernidad (o la posmodernidad), por otra parte, se nos ha vendido a menudo como el lugar donde, en efecto, hemos sacrificado raíces fuertes, visiones ambiciosas y palingéticas, pero al menos lo hemos hecho en nombre de la paz, la fraternidad, la coexistencia pacífica en una “aldea global” libre de oposiciones radicales.
Sólo que las cosas parecen bastante diferentes de lo que nos han hecho imaginar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, fuimos testigos de la capacidad de reconocimiento mutuo, e incluso de colaboración pragmática, de personas que pocos años antes se habían disparado mutuamente, de personas pertenecientes a visiones del mundo muy marcadamente divergentes. Demócrata-cristianos y comunistas eran portadores de ideologías robustas y profundamente diferentes, y sin embargo consiguieron elaborar el admirable y equilibrado documento que es la Constitución. Incluso los antiguos fascistas se reintegraron, con la única condición de que no pretendieran reintroducir como tales la propuesta política que había llevado al país al desastre de la guerra (prohibición de reconstituir el PNF).
Ahora que en todo Occidente la “política de la alternancia” es la alternancia entre variantes de la misma ideología liberal, con un 90% de políticas coincidentes, justo hoy el odio irreconciliable entre las partes, el desprecio mutuo parecen ser las características dominantes.
¿Cómo es esto posible?
En este sentido, creo que para comprender este estado de cosas debemos entender primero algo fundamental sobre la forma de las contraposiciones humanas. Una contraposición de carácter ideal, cualquiera que sea la idealidad enfrentada, es una contraposición que se mueve todavía en una esfera humanamente compartible, al menos en derecho: la esfera de las ideas precisamente. Una idea distinta de otra, una razón irreconciliable con otra razón siguen siendo ideas y razones, y como tales son potencialmente compartibles: es posible cambiar de opinión, es posible comprender las razones de los demás. Esto significa, trivialmente, que dos visiones del mundo articuladas en ideas y razones, por muy diferentes que sean, siguen formando parte de un juego humano común.
En cambio, el proceso de deshumanización se produce en formas diferentes, esencialmente prepolíticas, que suelen estar arraigadas en variables naturales. El caso ideal-típico es, por supuesto, el racismo, en el que cualquier cosa que haga o diga la persona “racialmente diversa e inferior” resulta irrelevante, porque nada puede cambiar su “inferioridad natural”. Pero esta esfera natural, prepolítica, se ha convertido, de hecho, en la esfera dominante en el discurso público contemporáneo. Así, no importa si Trump y Harris tenían un contenido decente o indecente, serio o ridículo, diferente o igual; la cuestión seriamente debatida pasa a ser: “¿Cómo es posible que las mujeres, o los inmigrantes, o los ‘de color’, etc. no votaran a <<uno de los suyos>>?”. La diferencia política en primer plano pertenece ahora a una esfera prepolítica, naturalista, impermeable a la razón.
Habiendo convertido la política en una competición entre grupos de interés, los lobbies, y habiendo vaciado la esfera ideológica convergen para convertir el discurso público en una especie de “racismo universal”. Tanto si las diferencias son de “raza”, “género”, “orientación sexual”, “etnia”, como si trascienden a juicios de orden psiquiátrico, epidérmico, antropológico, en cualquier caso nos encontramos en un terreno en el que las razones ya no tienen ninguna ciudadanía: sólo queda la repulsión (o la atracción) instintiva.
La destrucción de la esfera política, alimentada e impulsada durante décadas por el “piloto automático de la economía”, ha llegado a su fin, produciendo una nueva forma de tribalismo naturalista, de “racismo universal polimorfo”, que ya no conoce otra alternativa que la exclusión del otro, posiblemente hasta su aniquilación. Lejos de ser el viático de las formas de coexistencia pacífica, la destrucción de las identidades e ideologías políticas lleva consigo el germen de un conflicto sin límites.
Se ha preparado el escenario para un futuro de guerras civiles en el interior y de disposiciones genocidas en el exterior.
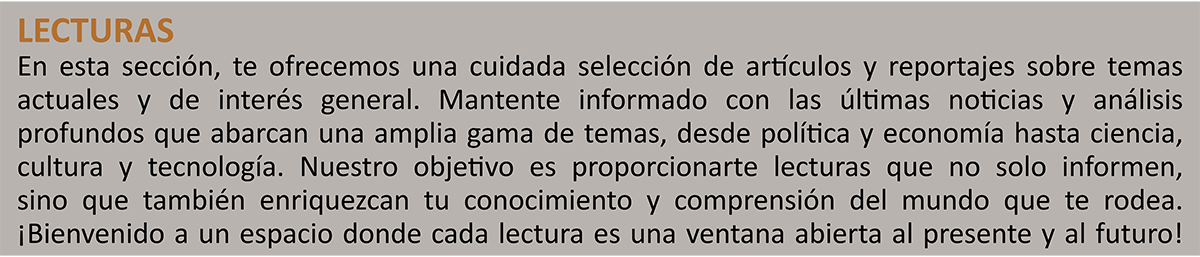


Para dar tú opinión tienes que estar registrado.